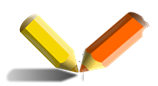Gaspar Yossed, el joven magoi
 Anahí y Yazda se amaban mucho. La joven, cuyo nombre —Anahí— significa “inmaculada”, era desde niña proclive a leer. Aunque las mujeres de su cultura raramente eran introducidas en el arte de la lectura, la niña consiguió acceder a la biblioteca de pergaminos a través de un amigo de la familia, otro niño al que llamaban el Yazdani, el “pequeño sabio”.
Anahí y Yazda se amaban mucho. La joven, cuyo nombre —Anahí— significa “inmaculada”, era desde niña proclive a leer. Aunque las mujeres de su cultura raramente eran introducidas en el arte de la lectura, la niña consiguió acceder a la biblioteca de pergaminos a través de un amigo de la familia, otro niño al que llamaban el Yazdani, el “pequeño sabio”.
La amistad entre ambos creció al calor de los libros. Y al calor de la amistad nació y maduró el amor. Yazda y Anahí Kansbar se casaron un 6 de enero.
Yazdani alcanzó el grado de “magoi” y dejó de ser “pequeño” para todos, excepto para su esposa Anahí, la única mujer de aquella comunidad de sabios que compartía plenamente con su Yazda la búsqueda de la Verdad.
A la luz de las velas y los pergaminos antiguos nacieron sus dos primeros hijos, Anghem y Fernhad. Y cuando se iba a cumplir el séptimo aniversario de boda, justo un 6 de enero, nació el tercer vástago, al que llamaron Yossed, que significa “el que cuida al sabio”. Todos vieron en ello un mensaje del Cielo. Esa fecha tendría una especial significación para la familia Kansbar.
Pronto se hizo la luz en el estudio de los Kansbar. Muchos años habrían de pasar para cumplirse la profecía, pero la noche de su décimo aniversario de bodas y tercer cumpleaños del pequeño Yossed los esposos contemplaban el cielo con las manos entrelazadas cuando vieron brillar intensamente y desaparecer después una estrella.
Al acudir a su biblioteca de pergaminos, el primero que les saludó sobre la mesa era el rollo del profeta hebreo Habacuc. Leyeron con el alma expectante:
«Aguantaré de pie en mi guardia, me mantendré erguido en la muralla y observaré a ver qué me responde, cómo replica a mi demanda. Me respondió el Señor: Escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido; pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará».
El niño fue creciendo al mismo ritmo que la profecía iba madurando en su corazón. Sus padres, especialmente Anahí, le hicieron partícipe de su expectación. Con el paso de los años fueron encajando como en un mosaico las diversas teselas de sabiduría que los esposos Kansbar guardaban celosamente. Una noche, después de la cena, Yazda y Anahí anunciaron a sus hijos que el día esperado era inminente.
—La estrella que vuestra madre y yo viésemos juntos hace tantos años… está cerca de nuevo. Hemos consultado los libros y rezado mucho. Se acerca una gran revelación para el mundo y nuestra familia está llamada a ser testigo y anunciarla.
—«Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel; sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales»—recitó Anahí—. Estas palabras del profeta Miqueas nos dicen el lugar.
—Uno de nosotros deberá ir allí para ser testigo y ofrecer el homenaje de nuestra espera. Serás tú, Yossed, el pequeño de la casa, nuestro enviado, porque el Rey anunciado vendrá humilde y a un lugar humilde.
Toda la comunidad de magoi rezó por él para enviarlo. El maestro pronunció su nuevo nombre, signo de la nueva vida de peregrino de la Verdad.
—Desde ahora te llamarás Gaspar, porque eres el guardián el tesoro de nuestra sabiduría. Que Dios te conduzca hasta Sí mismo. Que calme y, a la vez, avive tu sed en el oasis del maestro que encontrarás en el camino.
Era el amanecer de un 6 de enero.
No pasaría mucho tiempo antes de que Gaspar Yossed encontrase a Baldassare, que iniciara idéntica peregrinación desde la lejana Etiopía. Para ambos llegó el oasis en la persona de Melqui Or, “rey de luz”. Él era el maestro de vida que completó la pequeña comunidad de magoi. Para ellos, su hogar era el propio camino, peregrinos de la intimidad con el Dios grande que les conducía a la gran revelación.
Llegaron, finalmente, a Judea. El cielo de Bethlehém, la “Casa del Pan”, era su punto de mira cada noche. También hoy, 6 de enero.
La estrella que titiló para Anahí y Yazed tantos años atrás fue fiel a su cita. Les mostró el camino hacia Yeled Yeshúa, el Pequeño altísimo que había cambiado para siempre la Historia.
Le adoraron.
La madre de Yeshúa sonrió a Gaspar Yossed, y él supo al instante que era inmaculada, como el nombre de su propia madre significaba. La música inaudible e inefable del momento quedó presidida por una voz solista. Yeled Yeshúa reía ante la caricia de la barba del anciano Melqui Or sobre sus mejillas carmesí. Gaspar Yossed conocía de memoria las palabras del profeta Sofonías. Se acababan de cumplir en la risa del Niño:
—«El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador; se alegra y goza contigo, te renueva con su amor; exulta y se alegra contigo».
![]()
Citas bíblicas: Habacuc 2, 1-3 / Miqueas 5, 2 / Sofonías 3, 17
Imagen: Adoración de los Reyes Magos (El Greco. 1568)
«Crucigrama»
«Nunca había llorado como hoy». 
Buchenwald, 23 de abril de 1945
En un rincón de la descarnada pared de la sala, Hanna descubrió la frase garabateada en inglés por el dolor de algún soldado aliado. Decenas de personas esperaban turno para identificar los escasos efectos personales que las tropas americanas habían encontrado peinando las ruinas del campo de concentración. Las ventanas abiertas apenas dulcificaban la atmósfera de emoción contenida mezclada con el indefinible y lejano hedor de la guerra. Hanna, de 17 años, creyó escuchar su apellido:
—¡Weiss!
Ensoñada por los recuerdos, lo escuchó de nuevo, como a dos voces de barítono. Una de ellas era delicada pero imperiosa, la otra llena de cariño:
—«Edelweiss».
Se volvió, urgida por su propio anhelo. Así la llamaba papá, jugando con su apellido, cuando practicaban en casa su pasatiempo favorito —los crucigramas— en los ratos en que el profesor Weiss no tenía clase en la Facultad. Johann había logrado contagiar a su pequeña la pasión por la literatura y los idiomas. Tras la muerte de mamá, se volcó en su hija con ternura añadida.
München, mayo de 1937
Un primaveral día de lluvia, el profesor había gestado la idea de su vida:
—Schatz (tesoro) ¿por qué no hacemos un crucigrama juntos?
—¡Me encanta, papá! —respondió Hanna mientras buscaba con la mirada entre las revistas de la mesita.
—No, meine Tochter (hija mía) —sonrió travieso—. Me refiero a construirlo. Y además… ¡con palabras en varios idiomas!
Una de las que manejaron aquella tarde fue “kipá”.
—Papá, explícame otra vez su significado —demandó la niña.
—Piensa, Hanna, ¿qué pasa si dejamos abierto un frasco de colonia? —estimuló Johann.
—Que la colonia se evapora poco a poco. Por eso tiene que estar la tapa puesta.
—Pues así ocurre cuando no cuidamos en nuestra memoria el amor de Dios y el amor entre nosotros. Es un perfume muy valioso. La “kipá” es…
—¡Como la tapa del frasco de colonia! —interrumpió vehemente Hanna—. Pero, ¿qué pasa si la pierdes, papá?
—Entonces —sonrió con ternura, mientras se quitaba la kipá, blanca como su apellido— te pediré que pongas tus pequeñas manos sobre mi cabeza.
Buchenwald, 23 de abril de 1945
El soldado americano de voz grave la miraba con una esforzada sonrisa en los ojos, circundada por la orla grisácea del dolor.
—¿Se apellida usted Weiss, Fräulein?
—Soy Hanna —respondió sencillamente, persuadida por la súbita certidumbre inconsciente de que su padre animaba la pregunta del soldado.
—Entonces, quizá esto es suyo. Examínelo, por favor.
La portada de la libreta tenía tres nombres enlazados en un diminuto crucigrama: Karen, Hanna, Johann. La habían estrenado aquella tarde de 1937. Con feliz paciencia, padre e hija habían construido un crucigrama con definiciones en cuatro idiomas: alemán, inglés, yiddish y arameo, éstos últimos transliterados.
Hanna abrazó la libreta contra su pecho. ¡Era todo lo que tenía! ¡Era su hogar! Movida por una súbita inspiración, la abrió por la página central y la volvió a estrechar, invitando a sus brazos de papel a acoger a la niña que la estrenase con su padre hace mil años.
Sin prisa, separó dulcemente el abrazo y entró en casa. Las páginas soplaron sobre su rostro la minúscula brisa del hojeo rápido. Cada crucigrama era una obra de arte, con pulcra caligrafía en las definiciones y perfecta geometría en las cuadrículas. Casi todos estaban resueltos, con la letra cambiante de manos distintas, ora temblorosa, ora firme. Todos aparecían…
—¡Firmados! —se asombró Hanna, mientras leía la breve dedicatoria que cada uno llevaba al final, destilando afecto y gratitud.
En su mente le sonreían los recuerdos, vestidos de corcheas de voz y fotogramas de imagen. Les aplicó la lupa de su voz, concentrando los rayos de vida en un solo punto, en una sola y amada palabra. Le sorprendió su propia y vigorosa esperanza al pronunciarla con suave potencia, como el susurro de una soprano de ópera, inteligible incluso en la última fila del teatro:
—Papá.
Buchenwald, mayo de 1941
—Sé que está viva. Hanna vive, Josef.
Johann Weiss se dirigía con convicción a su compañero de celda, el rabino Kaczorowsky.
Dos años atrás no pudo confirmar que su pequeña había subido al tren con otros cientos de niños, rumbo a Dinamarca, pero su corazón y su fe en Dios le decían que
Hanna estaba a salvo. El abrazo de despedida no fue en la estación.
—Te quiero, papá. Estaré bien. Yo te cuido, ven —invitó Hanna, acariciando la poblada mejilla surcada de sonrisa y dolor.
—Y yo a ti, tesoro. Y yo a ti… —tradujo él izándola con su abrazo vigoroso, incapaz de otro idioma que no fuera la ternura, mientras su cabeza encontraba reposo y fuerza en el refugio limpio del hombro de su hija, su pequeño castillo.
Durante los primeros meses se había dejado caer en los brazos de la melancolía, pero su encuentro con un extraño médico de Viena, también judío, también preso, le había aportado una luz nueva en medio de tanta tiniebla. Se llamaba Viktor, Viktor Frankl.
Una tarde lluviosa de mayo, como la primera vez, retomó su artesana creación de crucigramas polilingües. Al principio le servía para mantener activa su robusta mente, pero en seguida se dio cuenta de que los crucigramas podían contribuir a humanizar aquel lugar.
—¿Me dejas resolver tu crucigrama… M936?
Se lo pedía un hombre enjuto, consumido por el tifus, “tuteándole” con las primeras cifras. Entonces germinó en Johann la luz que le sembrase el doctor Frankl:
—¡Claro que sí…! —respondió interrogando Weiss.
—¿No alcanzas a leer mi nombre? Soy M42629…
—No, no eres un número —le espetó con ternura—. Mi crucigrama, nuestro crucigrama, está lleno de palabras. Nosotros somos más que “palabras”. Somos quienes las pronunciamos. Ja, Ich weiss. Sí, lo sé —sonrió ante la traviesa gracia escondida en su propio apellido—. Soy Johann. ¡Soy! ¡Soy Johann!
—¡Günther! —rescató de entre los escombros de su dignidad apalizada su amigo.
Desde ese momento Johann Weiss empezó a dar clases de literatura y de esperanza a los compañeros de cautiverio a través de los crucigramas. Los poblaba de palabras de ánimo, de arte, de fe, de cultura, de alegría. Les enseñó palabras en inglés y en otras lenguas. Aquella libreta se convirtió en una brújula contra la desesperación. Pronto tuvo coautor su nacida “enciclopedia” de la esperanza:
—Lo hacemos por todos, por cada uno, Josef —le decía con frecuencia—. Pero yo sobre todo…
—Piensas en Hanna, mi buen amigo —sonreía el rabino.
—Confío, sé, que un día los crucigramas le ayudarán a encontrarnos.
Buchenwald, 23 de abril de 1945
Las dedicatorias le hicieron salir de sí misma. Papá no había estado solo, la libreta era obra de muchos. En su interior supo que aquellos crucigramas habían salvado vidas.
Hanna empezó a volcarse en los que compartían con ella aquel doloroso primer día de paz. ¡Encontraría a papá en el amor que pudiera entregar a los demás buscadores de familiares desaparecidos!
Fue un niño, Otto, el que encontró el camino:
—¡Mira Hanna! ¡Las iniciales de las primeras definiciones “horizontales” son justamente las letras de tu nombre!
Buchenwald, septiembre de 1941
—Estoy perdiendo la memoria, amigo mío —Johann repasaba con el dedo en la sien datos nublados—. Tenemos que dejarle a Hanna un mensaje antes de que sea tarde.
Miraron a la vez la libreta, y asintieron. ¡La página 41! Había rumores sobre un posible traslado de algunos prisioneros a Theresienstadt.
—¿Y si descubren la libreta? ¿Y si no llega a las manos de Hanna? —objetó sin convicción el rabino.
—Dios nos ayudará, Josef. Dios es misericordioso.
Al tercer día de trabajosa orfebrería, se encendió la alarma.
—¿Qué es eso? —tuteó con altivez el soldado nazi.
El leve gesto del rabino escondiendo la libreta en el vacío no pasó desapercibido a la mirada de hielo. En la de Johann titilaba fe:
—Ha llegado el momento, Josef.
Desde que el soldado se llevase la libreta, la fe venció al miedo. Y sobre todo, el amor.
—Hanna es su hija, ¿verdad? —el hielo se agrietaba por el magma recién nacido en sus ojos.
—Es un mensaje para ella. Soy Johann Weiss, su padre —desnudó sus defensas—. Y él es… Tío Josef.
—Me llamo… Adolf —balbuceó con vergüenza su nombre—. ¡No puedo más! —repetía con los ojos limpios de barro. Sus botas también lo estaban. Adolf no había llegado a salir del barracón.
—He luchado entre mi deber y la dolorosa luz de mi conciencia —musitó antes de derrumbarse sobre el hombro enjuto de Johann—. Perdón, ¡perdónenme! Se lo suplico.
La piedad ensanchó el corazón de Johann, que le mecía como a un niño, en cuyas manos se agitaba la libreta, velamen del barquichuelo recién restaurado. La dulce tormenta dejó el beso de sus olas en la página abierta. Una lágrima de Adolf trepó hacia abajo por las rayas de la casaca de Johann.
—Dios te ha perdonado. Y yo con Él. Mi perdón es sólo el recipiente, hijo. Estoy aquí. Tranquilo. Estoy contigo.
Desde aquel minuto insólito, fueron tres los escribas del crucigrama 41.
—Johann, Josef. Empeñaré mi vida para que la libreta llegue a las manos de Hanna —les dijo la víspera del traslado a Theresienstadt.
—No puedo imaginar mejor mensajero, hijo mío.
Buchenwald, 23 de abril de 1945
Deletreando con prisa, el corazón de Hanna se detuvo en la segunda “A” de su nombre, sin saber qué rumbo tomar. Casi sin respirar, una súbita inspiración le llevó a peregrinar hacia las “verticales”. Allí, como un breve acróstico discreto y escondido, le abrazaron en alemán las cuatro primeras iniciales: “Papi”.
—¿Papá? ¡Papá! —arrugó el papel en busca de la respuesta que ya anticipaba su amor. Siguió deletreando tras la cuarta inicial, con la voz de Otto haciendo coro:
—Theresien…
—¡Otto! ¡Papá está en Theresienstadt, en Checoslovaquia! —tradujo exultante, mientras ambos jóvenes se abrazaban de pura alegría—. ¡Lo sabía! ¡Mi corazón sabía que papá no murió aquí!
Theresienstadt, junio de 1945
Hanna se acercó con ternura a cada uno de los consumidos seres humanos que habían sobrevivido. Todos eran su familia, pero su corazón buscaba a uno en particular. Se sentó en el camastro junto a él. Le tomó la mano.
—Papá —suspiró con la madura alegría que nace del dolor.
Johann se dejó mecer, como un niño perdido que confía, aunque no sabe en quién está descansando.
Día a día, semana a semana, Hanna fue repasando en voz alta los crucigramas, embargada por una invencible esperanza. Papá había labrado con el alma aquella libreta, y de entre sus páginas germinaría de nuevo la memoria de su autor.
Llegaron al crucigrama 41.
—En español, “capacidad de la persona para sobreponerse a períodos de dolor emocional y situaciones adversas, resultando incluso fortalecida”. Dedicado a Viktor Frankl —definió Hanna.
—”Resiliencia” —se respondió, mirando con arrobo a su padre.
—Otra. En alemán, “dcera”, “hija”, “figlia”… —perseveró la joven.
Iba a decir “Tochter” cuando notó que le tomaban las manos con suavidad. Se dejó hacer. Cerró los ojos, pequeños aljibes mellizos colmados por lluvia compartida. Las manos de Johann llevaron las de su hija hasta su propia cabeza descubierta.
Hanna escuchó su nombre, bordado por la amada voz de barítono, embellecida por la vida reconquistada:
—Edel… weiss.
Al abrir los ojos, dos lágrimas mutuas se unieron en la libreta, abierta sobre el regazo de ella. Las recibió el pequeño cráter seco que dejara tiempo atrás otra gota de vida. Con esa tinta estrenada habían completado, los tres, juntos, el último crucigrama.
Un poco más abajo, sonreía la vigorosa caligrafía en inglés de la dedicatoria:
«A vosotros, Hanna y Johann:
Nunca había llorado como hoy.
Llanto de recién nacido. Renazco para dar la vida. Viviré en vuestro abrazo más allá de la vida. Siempre. Gracias. Os quiero.
Adolf».
El Primer Ejercicio
 Enjuto y desgarbado, el hombre caminaba por la calle como si se fuera a desmontar, medio plegada la caja torácica como un matasuegras perezoso.
Enjuto y desgarbado, el hombre caminaba por la calle como si se fuera a desmontar, medio plegada la caja torácica como un matasuegras perezoso.
Por pura desidia no innovaba su ruta diaria. Pero, aun siendo siempre las mismas calles, el paisaje urbano de las aceras recorridas le era casi completamente desconocido.
……………
Aquel día, al cruzar la calle le cegó momentáneamente el reflejo del sol en un escaparate. Giró el cuello. No se preguntó si la enorme fotografía había estado allí todo el tiempo. El que no había “estado”, pese a recorrer esa calle repetidamente, era él mismo, pero no lo sabía.
-Gimnasio «El Primer Ejercicio» -leyó para sí casi inaudiblemente.
La curiosidad fue más fuerte que su cansina costumbre. Cuando se quiso dar cuenta estaba frente a la puerta de un despacho que anunciaba en letras grandes: “Director”.
-Dígame, ¿en qué puedo servirle, amigo? -invitó un hombre maduro y fuerte, con una amplia sonrisa en los labios, surcada por la sana autoridad de un entrenador deportivo experimentado.
-El atleta de la foto… -rebuscó el enjuto.
-¿Sí? -estimuló el director.
-Quería saber si… en fin… si es posible llegar a ser como él con algo de entrenamiento -aventuró el flaco e inesperado aspirante, mientras se desplegaba levemente su caja torácica y las pulsaciones de su corazón se daban un pequeño festín de limpia adrenalina.
-Por supuesto. ¿Cuándo quiere empezar?
-¿Cuánto me va a costar? -respondió al modo gallego el cliente.
-Depende de usted… -ante el leve brillo de la mirada de su huesudo posible alumno, el entrenador dio “dos pasos en uno”- venga mañana por la mañana y le daré el Primer Ejercicio.
……….
Al día siguiente, aunque el chándal parecía medio “vacío” en mangas y perneras, nuestro hombre se movía dentro de él con una agilidad que el día anterior no era predecible en absoluto.
-Venga conmigo -guió el director, que llevó al hombre a una sala grande, llena de aparatos de gimnasia. -El Primer Ejercicio es este: esfuércese en levantar estas pesas de halterofilia. Nada más. Cuando haya terminado el ejercicio, venga y le daré el segundo.
Durante varias horas el hombre intentó en vano levantar las pesas. Se marchó tras una ducha. Volvió por la tarde y siguió intentando moverlas, siquiera un milímetro. En vano.
El hombre volvió mañana y tarde al gimnasio durante 14 días, sin darse cuenta de que aquellas pesas de halterofilia se habían convertido en compañeras. Intentó levantarlas al menos por un extremo. Intentó rodarlas. Intentó … sin resultado.
Tampoco se daba cuenta ese día de que al tomar la determinación de poner fin a su sueño de mutación muscular su rostro no dibujaba la mueca cóncava del fracaso, sino una sonrisa nueva tan leve como recia.
-«Al menos lo he intentado», se decía mientras sus nudillos tocaban 3 veces la misma puerta que se le abriera 14 días atrás.
-¿Puedo pasar, entrenador? -dijo con una extraña mezcla de decepción y entusiasmo.
-¿En qué puedo servirle, amigo? -respondió el director con su incansable y contagioso vigor.
-Vengo a despedirme… No he podido terminar el Primer Ejercicio, y he decidido dejarlo estar. Gracias por todo, por su paciencia y por su ánimo. ¿Qué le debo?
-Una mirada -sorprendió el director -. Sólo me debe una mirada. Venga por aquí…
Al abrirle la puerta de aquella la sala se le aproximó un hombre de fuerte complexión, con un rostro de notable parecido con el suyo. El hombre le imitó en su propio viaje facial desde el gesto de asombro hasta la amplia sonrisa. Pronto cayó en la cuenta: ¡Era él mismo! ¡Toda la sala estaba cubierta de espejos de cuerpo entero!
-¿Cómo es posible? Pero… pero… si no logré terminar siquiera el Primer Ejercicio -interrogó con su feliz sorpresa al sabio entrenador.
-Sí lo hizo, amigo mío. El ejercicio, recuerde, no consistía en levantar las pesas (por cierto, suman 300 kilos), sino en esforzarse en ello. Las pesas no pesan tanto como el desánimo y la desesperanza, y usted los ha levantado a pulso. El fruto más importante del esfuerzo es él mismo. Aunque no se diera cuenta, desde el día en que cruzó la puerta del gimnasio por primera vez usted dejó de ser el hombre que era. Al entrar aquí usted llevaba en el rostro una “semilla de sueño”, y la ha regado y abonado con su sudor y esfuerzo.
-¿Hay realmente un Segundo Ejercicio, Entrenador? -preguntó con renovada ilusión.
-Sólo respondo a esa pregunta a quien me la formula. Sí, el Segundo Ejercicio es enseñar a otros el Primero. ¿Le interesa el trabajo?
……….
Aquel nuevo ayudante de entrenador tenía una doble experiencia que transmitir: Había sido enjuto y plegado como un matasuegras entumecido, por eso sabía cómo recorrer el camino desde ahí hasta una vida vigorosa, desde la mueca cóncava hasta la sonrisa musculada. El nuevo ayudante de entrenador sabía cómo hacer que otros enjutos de alma y cuerpo se enamorasen del Primer Ejercicio.
¿El Director del gimnasio? Está por todas partes, y siempre ágil e incansable cuando se llama a su puerta.
Sinfonía por la vida en «Sí mayor»
 Pierangelo repasaba mentalmente por orden las obras del programa del concierto. Era una buena costumbre adquirida durante sus estudios en el Conservatorio. Editaba con la imaginación la portada de cada una de las partituras, y dibujaba con el dedo, a modo de batuta viviente, los primeros compases de cada una.
Pierangelo repasaba mentalmente por orden las obras del programa del concierto. Era una buena costumbre adquirida durante sus estudios en el Conservatorio. Editaba con la imaginación la portada de cada una de las partituras, y dibujaba con el dedo, a modo de batuta viviente, los primeros compases de cada una.
Los profesores de la orquesta ya estaban ultimando sus instrumentos, ora afinando, ora desplegando atriles y pentagramas. Y los miembros del coro de 4 voces mixtas semejaban el leve oleaje de un campo de trigo, buscando cada cual su posición en las filas y ajustando la pajarita del frac los más vulnerables al calor escénico. Las sopranos y contraltos, impecables con sus trajes largos, parecían siempre menos afectadas por la feliz tensión previa al concierto. A Pierangelo le servía como inspiración este paisaje humano cambiante, y además, procuraba mirar en esos momentos a cada uno de los músicos y cantantes con ojos de padre más que de director de orquesta.
Una imagen se le quedó grabada en el repaso: Franz sudaba más de lo habitual. Se conocían desde primero de Solfeo, un italiano enjuto y movedizo y un austriaco corpulento, con la caja torácica ideal para un barítono solista.
Pierangelo era católico, de una familia lombarda llena de músicos. Franz Mohr, protestante, había nacido muy cerca de Oberndorf, a 17 kilómetros de Salzburg.
– Soy Pierangelo, Pierangelo Bartali, de Brescia.
– Hola, Mohr, Franz Mohr…
– … de Salzburg, ¿verdad? Bueno -dijo el joven delgado sin menguar su vehemencia-, más bien de Mariapfarr.
– De Oberndorf, donde vivía mi tocayo de nombre, Franz Gruber, y donde se recuperó mi tocayo de apellido, el padre Joseph Mohr.
– ¡No puedo creerlo! -subrayó con ojos y brazos Pierangelo… ¡Eres una edición viviente del villancico Stille Nacht, Noche de Paz!
Se hicieron inseparables, en la música y en la fe. Oraban juntos en los jardines del Conservatorio de Granada. Pierangelo estudiaba piano, violín y dirección de orquesta. A Franz le persuadió su propia y poderosa voz de centrarse en el canto, pero la insistencia de su amigo le llevó a asomarse también al mundo de la batuta.
Conversaban de todo, y compartían dos pasiones: la música y una curiosidad casi infantil por la divulgación científica. Cada uno ayudó al otro a defenderse mejor en el idioma respectivo. Pero el “tercer” idioma, el español andaluz, acabó siendo el primero cuando conocieron a dos gemelas, esencia nazarí, Aurora y Estrella de la Zambra. Se casaron en la Basílica de las Angustias de Granada el mismo día.
Fueron ellas las que inspiraron a Pierangelo y Franz la idea de su vida: crear una orquesta.
-«Las buenas iniciativas se hacen mejores… cuando se multiplican por dos», les decían Aurora y Estrella sucediéndose una a la otra. Se referían al Diván Este-Oeste de Daniel Baremboim y Edward Said.
Eligieron la bella ciudad de Montefrío, en Granada, como sede de su novedosa Orquesta Intersinfónica de la Paz, en la que tocaban juntos profesores avezados y estudiantes, pero cuya seña de identidad era que la confesión religiosa -o su ausencia- de los músicos no se dejaba en la puerta del teatro, sino que dedicaban tiempos concretos a conversar sobre ello con libertad de espíritu. Y poco antes de cada concierto, una vez que estaba todo casi preparado para comenzar, hacían sonar un bello acorde conjunto, al que seguía una larga “nota de silencio”, un minuto en el que todos rezaban por todos o simplemente recibían la oración de los demás si no eran creyentes.
Una de las atrevidas novedades de la Orquesta consistía en que una de las piezas de cada concierto era dirigida por Pierangelo y Franz ¡a dos batutas! Aquella noche la obra elegida para el alarde era “La Última Primavera” de Edvarg Grieg. Precisamente Pierangelo estaba recordando los problemas de salud del compositor noruego y su fiel esposa Nina mientras registraba en su corazón de director el inesperado sudor de Franz.
Ambos amigos y cuñados habían conversado recientemente sobre un artículo aparecido en la prensa científica. “Cuando los miembros de un coro cantan juntos -comenzaba el texto citando investigaciones de científicos suecos- sus corazones se coordinan y comienzan a latir al unísono”.
Mahler, Mozart, Beethoven y Bach fueron llenando el aire de la Casa de la Cultura Pósito, de Montefrío, del inefable perfume de su música. Cuando llegó el turno de “La Última Primavera” Franz se aproximó a la tarima del director, pero no llegó a ella. Tocándose el corazón y abriendo mucho la boca se desplomó. A la velocidad de una semicorchea corrió hacia él Pierangelo, mientras con agilidad profesional se desvivían Luis, uno de los violinistas -médico de profesión- y la propia Aurora, esposa de Franz, a la sazón enfermera. No era la primera vez que sufría una crisis cardíaca, pero sí en escena.
Mientras se acercaba la ambulancia ya convocada con urgencia, Luis y Aurora le practicaban la resucitación cardiopulmonar con destreza y calma. El público de Montefrío, acostumbrado al culto respeto por la música, permanecía en silencio, como suspendido en una corchea sostenida. Cuando Pierangelo, arrodillado al lado de su amigo, miró a lo alto con los ojos cerrados, el público convirtió su silencio también en oración, unido a los miembros de la orquesta.
Estrella de la Zambra, esposa de Pierangelo, tenía la memoria despierta de una maestra: recordaba bien clasificados en su mente los nombres cambiantes año a año de sus alumnos y los datos de interés que circulaban por delante de sus ojos y oídos. Fue ella la que relacionó la urgencia que estaban viviendo con el artículo sobre el corazón acompasado de los cantantes de coro. Lo habían conversado en familia semanas atrás, pero ahora se abría de par en par la partitura de su importancia. Estrella se acercó rauda a su esposo y le dijo tocándose el corazón:
-El artículo. ¡El artículo!
Fue suficiente. Se habían entendido a la velocidad de la luz que el amor movía entre sus corazones. Pierangelo empezaba a ver el gesto de ansiedad de Aurora sembrado con una brizna de leve desesperanza, cuando señaló con la batuta al joven del tambor. ¡No había tiempo de buscar una obra que reprodujese el ritmo cardíaco! Tampoco servía la parte final de la “Cavatina” de Beethoven en si bemol mayor Opus 130, en la que científicos de Michigan y Washington creyeron descubrir las irregularidades de los latidos del corazón del músico alemán, causados por una arritmia cardíaca. ¡Hacía falta todo lo contrario!
Le vino la inspiración como una bocanada de aire fresco: ¡Había que componer en directo! Tras musitar con vigor mirando al cielo dos palabras -”¡Gracias, Señor!”- miró a los barítonos del coro y les indicó. Ellos empezaron a cantar rítmicamente una sola nota:
-Sí ♪ Sí♪ Sí ♪ Sí ♪ …
Se unieron sucesivamente tenores, contraltos y sopranos, mientras Pierangelo indicaba a los músicos de cuerda y viento que hicieran sonar también la nota Sí más grave de sus instrumentos, mutando alternativamente hacia Síes más agudos. En ese momento llegaban los paramédicos y relevaron con celeridad a Luis y Aurora sin más ceremonia.
Pierangelo se volvió rápidamente al escuchar entre el público la nota Sí con la esperable disonancia de quienes no son cantantes profesionales. Con un gesto les convirtió en acorde gigante, uniéndolos a la improvisada melodía cardiorespiratoria. En pocos segundos todo el teatro era una sola nota Sí, envuelta y resonada con la poderosa percusión del tambor. Todo el teatro era como un solo corazón en sonido y en afán.
Como pliegues de un enorme lienzo de tul que se dejase caer desde el anfiteatro, comenzaron a brotar variaciones diversas de la naciente melodía, en la que la angustia por el corazón de Franz se traducía paulatinamente en un virtuosismo que no era mera técnica sino amor perseverante. ¡Había que salvar a Franz! Pierangelo, y con él cada músico y cantante de aquel coro resucitador tenía la mirada fija en el lugar donde éste luchaba para dar el “do de pecho” más importante de su vida.
-«Cuando los miembros de un coro cantan juntos -se miraron mientras pensaban a la vez y sin palabras Pierangelo, Aurora y Estrella- sus corazones se coordinan y comienzan a latir al unísono».
La multitud que se afanaba con aquella simple, estrenada y poderosa sinfonía en Sí mayor no podía saber que sus corazones estaban latiendo acompasados, acompañados y acompañantes, pero sí vieron con creciente alivio que el corazón de Franz reanudaba poco a poco su música de vida. El corazón del barítono se iba acompasando poco a poco, empujado por el latido unicorde de todos los demás. Una leve sonrisa se le instaló en su rostro todavía contraído cuando se unió con un susurro al Sí mayor general, incorporándose con fatiga ayudado por su bella y magnífica esposa y enfermera.
Estrella puso letra a la melodía interior que se agitaba en los corazones de todos:
-Gracias, Señor, ¡gracias! ¡Gracias, Señor!
La «Sinfonía por la vida, allegro vivace en Sí mayor, Opus 1» había nacido aquella noche sin estar previamente escrita en partitura alguna, y se había estrenado dando luz, dando a luz, dando vida. Cientos de corazones habían latido incansables en un rotundo “Sí mayor” por la vida. En el Teatro Pósito de Montefrío había nacido una sinfonía, renacido un hombre y madurado una fe. Sí, la mía, mi fe en la fe de la gente, mi fe en Dios.
Trabajo en la editorial que colabora con la Orquesta de Pierangelo y Franz. Al montar el borrador de la partitura me llegó hondo el «Sí mayor» que salvó a Franz. Mi corazón había padecido arritmia de confianza. Ya no.
Este relato breve está inspirado en la noticia científica que se cita en el relato:
Los corazones de los cantantes de un coro laten acompasados
Ha nacido como acción de gracias a Dios por la familia, por la música y por Andalucía. Y, a la vez, es un homenaje a las mismas.
Los nombres son todos imaginarios, los lugares y la noticia científica son reales .

La sillita de Enrique y Silvino
Relato breve inspirado en “La Silla Escoleta”, restaurada por Patricia y Juan Vicente, que en su taller del barrio valenciano de Ruzafa dan nueva vida a muebles usados, dando vida a su proyecto «Las Tres Sillas»
Aquí sueñan y trabajan: lastressillas.com
 – ¿Qué hacemos con las sillitas que quedan en el almacén, “Don” Silvino?
– ¿Qué hacemos con las sillitas que quedan en el almacén, “Don” Silvino?
– Antes de que vengan los de la ONG a llevárselas me gustaría “despedirme” de ellas, “Don” Ramiro -respondió el director de la Escuela, apoyando con una sonrisa enmarcada en sudor veraniego las comillas del “falso” protocolo entrambos maestros.
Todo el claustro de la Escuela era como una familia y se trataban unos a otros con el respeto de la cercanía. Y de eso cuidaba con esmero Silvino Enríquez, director del centro desde hacía pocos años.
 Las 20 sillitas estaban primorosamente apiladas en un rincón, tapadas con un par de piezas de lona blanca. Al alzar la lona, Silvino tuvo un estremecimento: esas sillas ya estaban en la Escuela cuando él llegó 35 años atrás de la mano de su mamá. Sentado en alguna de ellas vivió la emoción de su primera palabra escrita en la redonda caligrafía de los menudos literatos de pantalón corto y lapicero en ristre.
Las 20 sillitas estaban primorosamente apiladas en un rincón, tapadas con un par de piezas de lona blanca. Al alzar la lona, Silvino tuvo un estremecimento: esas sillas ya estaban en la Escuela cuando él llegó 35 años atrás de la mano de su mamá. Sentado en alguna de ellas vivió la emoción de su primera palabra escrita en la redonda caligrafía de los menudos literatos de pantalón corto y lapicero en ristre.
Sorbiendo las dos lágrimas de niño que se disponían a saltar hacia su poblada perilla prematuramente entrecana, sacó junto a Ramiro las cuatro primeras sillitas. Con las catorce siguientes fueron saliendo del almacén de su memoria otros tantos recuerdos. Pero fue al tomar por el respaldo la última sillita cuando sus dedos “leyeron” antes que su mirada:
– «SE». ¿»SE»? -se preguntó por dentro.
– ¡»SE»! -su corazón le llenó ambas letras con un nombre: “¡Enrique… Enrique Silva!”
Mientras reescribía con su dedo las dos letras, abrió para Ramiro y para sí el libro de sus recuerdos:
– Enrique era un niño especial. Llegó del Paraguay, con su familia, en busca de un futuro menos precario, ¿lo recuerdas? No, perdona, tú eres mucho más joven. Enrique era un superdotado de la música. Aprendió solfeo antes, incluso, que a escribir palabras -completó el conmovido director.
 Se hicieron grandes amigos. Les hacía gracia el peculiar juego que hacían sus nombres: “Enrique Silva Talavera” y “Silvino Enríquez Talavera”. Sus madres, tocayas de apellido, también se hicieron muy amigas. Los demás niños llegaron a acuñar para ellos con simpatía el nombre artístico de “los espejos Talavera”.
Se hicieron grandes amigos. Les hacía gracia el peculiar juego que hacían sus nombres: “Enrique Silva Talavera” y “Silvino Enríquez Talavera”. Sus madres, tocayas de apellido, también se hicieron muy amigas. Los demás niños llegaron a acuñar para ellos con simpatía el nombre artístico de “los espejos Talavera”.
Por aquel entonces Silvino tenía dificultades con su timidez, y Enrique se volcó con él. Muchas veces, mientras los demás niños estaban en el recreo, los dos amigos se quedaban en el aula, con permiso de la maestra, y Enrique le enseñó a vencer la timidez cantando.
– También es “recreo” enriquecer juntos nuestra forma de ser -decía con frecuencia el pequeño paraguayo.
– Claro, por eso te llamas “Enrique” -reíamos juntos con la ocurrencia.
 – ¿Y qué significan estas letras, Silvino? -se interesó Ramiro.
– ¿Y qué significan estas letras, Silvino? -se interesó Ramiro.
– Un día, Enrique me dijo que quería dejarme un recuerdo de nuestra amistad, por si la vida nos separaba de alguna manera. Un recuerdo que fuera pequeño y denso a la vez, fácil de guardar y fácil de desplegar. Y a ambos se nos ocurrió a la vez la misma idea: escribir nuestras iniciales en el respaldo de la sillita.
 – «SE» -dijo él ya con el cortaplumas en la mano para tallar las letras, primero la de su amigo.
– «SE» -dijo él ya con el cortaplumas en la mano para tallar las letras, primero la de su amigo.
– No, mejor «ES» -corregí-. Así son las iniciales de la mejor palabra del mundo: “escuela”, la que nos ha unido.
– Cada uno esculpió la letra del otro -siguió narrando Silvino-. Pero cuando fue descubierta nuestra grafía, y tomada como travesura, Enrique asumió la autoría entera y el castigo correspondiente. Hasta que yo, venciendo para siempre mi timidez, acudí al despacho de la directora para decir la verdad. La belleza de aquella verdad tocó el corazón de doña Begoña -la llamábamos con cariño “Bedoña”- y la sillita sobrevivió allí a nuestra niñez. Pasados los años, Enrique dejó la escuela precipitadamente. Nunca supimos el rumbo que tomó su familia.
La sillita “ES” y sus 19 compañeras no volvieron al almacén, ni se fueron a la ONG que las iba a reciclar. Fueron reparadas con esmero, lijadas y repintadas las patas, y barnizada su madera. Y al mismo tiempo, y gracias a la penetración de internet, Silvino pudo localizar a la familia de Enrique. ¡Estaban en España!
Cuando los dos amigos se volvieron a encontrar, el abrazo llenó el vacío de las palabras entrecortadas por la emoción. Ya más tranquilos, Enrique les presentó a su esposa Clelia y a sus cuatro hijos. Estaban tomando la decisión de regresar definitivamente al Paraguay ante la falta de empleo estable. Salvo el goteo de unas pocas clases particulares de solfeo, piano y arpa, y trabajos sueltos de traducción para Clelia, las dificultades económicas se amontonaban. Silvia era traductora jurada de tres idiomas.
Providencialmente la Escuela estaba por ampliar oferta docente con clases de música y más idiomas. Ambos fueron contratados. Y los cuatro niños de Enrique y Clelia -los más pequeños, claro- se sentaban cada día en las sillitas “ES”. Pero nos hemos adelantado. Perdón por la premura:
 Al día siguiente del reencuentro, las dos familias comieron juntas en la Escuela para celebrarlo. Tras bendecir la mesa, sin esperar más, llegó la hora del regalo de bienvenida. Silvino, Carmina y sus cinco hijos retiraron la blanca cobertura de lona limpia, que hacía de «papel de regalo» . El brillo del barniz nuevo de las sillitas competía con el de los ojos de los Silva, especialmente del padre.
Al día siguiente del reencuentro, las dos familias comieron juntas en la Escuela para celebrarlo. Tras bendecir la mesa, sin esperar más, llegó la hora del regalo de bienvenida. Silvino, Carmina y sus cinco hijos retiraron la blanca cobertura de lona limpia, que hacía de «papel de regalo» . El brillo del barniz nuevo de las sillitas competía con el de los ojos de los Silva, especialmente del padre.
Fue Clelia la que persuadió a su marido con una sonrisa a que se acercara a la sillita de la que tantas veces le había hablado él. Tras reescribir con el dedo y tinta de ternura las dos letras, se sentó en ella con cuidado, plegando como atleta del recuerdo sus largas piernas. Todos le imitaron.
Todas las sillitas tenían grabado en el respaldo, con la blancura de la madera esculpida, las letras “ES”:
– Tú querías poner primero mi inicial, pero me salí con la mía, Enrique -confesó su amigo con emoción. – ¿Cómo la has reconocido?
– ¡Me ha reconocido ella a mí! -reveló el nuevo maestro de música de la Escuela.
Para conocer más sobre la sillita inspiradora haz click aquí: La Silla Escoleta
La telaraña
 La afanosa araña Pholcus estiraba y contraía sus largas y delgadas patas para descansar de su labor artesana en el telar. Una vez más había podido restaurar la telaraña tras la periódica limpieza general que “ella” hacía en la habitación de la “pequeña ella”.
La afanosa araña Pholcus estiraba y contraía sus largas y delgadas patas para descansar de su labor artesana en el telar. Una vez más había podido restaurar la telaraña tras la periódica limpieza general que “ella” hacía en la habitación de la “pequeña ella”.
Sin saberlo, Pholcus había aprendido de la experiencia. Estrenaba un rincón más protegido, entre el ropero y el estante junto a la columna. Una vez tejida la telaraña, y antes de que el cotidiano rayo de sol transfigurase cada mañana la tulipa de la lamparita de noche, Pholcus iniciaba su breve viaje de exploración por la estancia, descendiendo por un filamento que le hacía de liana. Su curiosidad era más larga que las 8 patitas articuladas que flanqueaban su cuerpo. La tulipa soleada era la señal de que “ella” iba a entrar a limpiar la habitación y había que ponerse a resguardo.
Aquel día le sorprendió que fuera la “pequeña ella” quien llegase con el trapo del polvo y el plumero. Desde su atalaya del rincón descubrió dolor en los ojos de la niña, brillantes por las dos gotas de lluvia que se deslizaban por sus mejillas pecosas.
Era una araña distinta. Su convivencia con los humanos había sido el medio para darse cuenta de que la vida era algo más que tejer, capturar mosquitos y protegerse de estos seres grandes de larga cabellera rubia. Otros pequeños vecinos del jardín le persuadían sobre el valor y la seguridad de la bendita rutina biológica, pero Pholcus no podía apartase de la contemplación de sus vecinas humanas, atenta a la convivencia entre “ella” y la “pequeña ella”. Cuando las veía juntas en la estancia, a veces hablaban, a veces llovía en sus mejillas, a veces se abrazaban. La “pequeña ella” pasaba mucho más tiempo allí. Era su estancia.
Un día, al descender por su liana, Pholcus aterrizó en una superficie nueva, que la brisa de rendija agitaba suavemente. Era un libro de Biología abierto. Bajo sus delgadas patas le sostenía la enorme foto de una araña como ella.
– ¡Es como yo! -pensó Pholcus, aun sin poder leer el pie de foto, que rezaba: «Originaria de una especie restringida a zonas templadas del paleártico occidental, gracias a los humanos, la araña Pholcus phalangioides está repartida por todo el mundo. Es capaz de vivir en climas fríos, y por tanto, se limita a vivir en casas sólo en algunas zonas».
Gracias a su capacidad de aventura había aprendido algo nuevo sobre sí misma al acercarse al mundo de su joven compañera de habitación, la “pequeña ella“.
A base de mirar y mirar la foto del libro, Pholcus aprendió a descubrir lo invisible, lo que se ignora por no espabilar la mirada por los mil detalles de cada cosa. Fue así como se fijó en lo que había debajo de la telaraña de la foto: la imagen sonriente de una “ella” que miraba complacida el telar de su inmóvil congénere.
En poco tiempo se vio inundada por una catarata exponencial de conocimiento. Las pequeñas aventuras y descubrimientos de esos días iban encajando unas en otros y unos en otras: la tulipa soleada dejó de ser signo de alerta para convertirse en parábola de la luz que había entre sus vecinas cuando sonreían pero, sobre todo, cuando se sonreían mutuamente..
Descubrió que la penumbra en los rostros humanos era dolor. Descubrió que a cada una le dolía la otra cuando no sonreían. Y descubrió que podía hacer algo, que estaba en sus manos -quería decir, en sus patas- ayudarles a «resonreír».
En seguida comenzó a tejer con pasión infatigable en su telar segregado. Fue redirigiendo las lianas en un intrincado diseño. De rato en rato debía bajar hacia el libro para contemplar desde lejos el resultado de sus desvelos. Y con la ilusión creciente ante el impredecible instante en que ambas “ellas” descubriesen su tapiz de araña.
– ¡No! -se dijo Pholcus agitando las patitas como los dedos de un pianista antes del concierto-. ¡Yo se lo mostraré cuando llegue el momento!
Y el momento no podía ser más oportuno. Ambas entraron súbitamente en la estancia de la “pequeña ella” mientras Pholcus estaba a medio camino ascendente de su telar. La tulipa no se había soleado porque fuera, en la calle, estaba tan nublado como el encuentro entre madre e hija. Ambas levantaban la voz y tenían penumbra en el rostro.
Ambas dejaron al alimón su tormenta mutua al apreciar a la zancuda araña trepando con presteza. Sus miradas convergieron en la telaraña, al mismo tiempo que un perezoso rayo de sol rasgaba la nube y recorría con hermosa e inesperada puntualidad la paciente y minuciosa obra que Pholcus había casi terminado entre el ropero y el estante junto a la columna.
-¡Dios mío, mamá! -desmesuró la niña- ¿Has visto eso?
-¡Hija mía, cariño! -le hablaban las lágrimas, regando su sonrisa renacida.
Incapaces de deshacer su abrazo nuevo y de mover sus ojos de aquel prodigio, ambas contemplaban con asombro en aquella densa telaraña el retrato de sus rostros, mirándose con cariño la una a la otra.
La pequeña Pholcus había descubierto que más allá de la confortable y segura rutina biológica había mucho que ofrecer. En lugar de una trampa para capturar mosquitos había tejido una trampa para espantar penumbras.
-¡Mira, mamá!, la araña es una Pholcus -sonrió la niña mirando el libro de Biología abierto.
-¡No sabía que … ! ¿Será posible que…?
Por primera vez la pequeña artesana había escuchado su nombre, y así lo guardó con cariño en su crecida memoria.
La telaraña -perdón, el retrato de madre e hija sonriéndose- permaneció en el rincón mucho tiempo. Y ahí sigue.
Pholcus vive y sigue aprendiendo. Vive y teje protegida por el sol que ilumina la tulipa pero, sobre todo, por la sonrisa invencible entre madre e hija. Y es que una sola sonrisa vence todas las penumbras.
El violín de Kolya y Piotr

El pequeño Kolya se acurrucaba contra sí mismo para escapar del frío. Las calles de Moscú no son acogedoras en invierno. Otro mendigo que pasaba por allí con su carreta llena de tablas y cartones. Se detuvo, y le ofreció unas cuantas para que se hiciera un precario refugio.
«Gracias…»
«Me llamo Piotr», dijo el hombre.
Una de las tablas llamó la atención del niño. Tenía una forma extraña, con doble curva, y restos de barniz en algunas zonas: era la tapa de un viejo violín roto.
Kolya conocía a un anciano luthier que le daba leche caliente cuando iba a verle. Fue. Le enseñó la tabla. Con ella el luthier sacó casi de la nada un violín nuevo. Y el violín sacó casi de la nada a un virtuoso: Kolya.
Muchos años después, un viejo mendigo miraba hacia el río Moscova con desesperación. Iba a saltar cuando, de pronto, escuchó una suave música mezclada con el fragor del agua. ¡Es un violín!, se dijo, saliendo del agua antes de lanzarse a ella.
El joven músico se le acercó. Le reconoció. Llevaba en sus manos la vieja tabla que Piotr le regalase, pero vestida de música y sobre todo, de gratitud.
El ascensor
 Laia pulsó el botón de llamada del ascensor. La luz verde fue pasando como el testigo, de atleta en atleta, desde el 0 al 7.
Laia pulsó el botón de llamada del ascensor. La luz verde fue pasando como el testigo, de atleta en atleta, desde el 0 al 7.
7
El leve retraso habitual de la maquinaria en la última etapa le hizo recordar a Laia su impenitente hábito de dejar siempre para el último día el estudio del parcial de filosofía. Se le resistía la asignatura, porque no acababa de verle la utilidad. A base de memorizar, sin luchar un ápice por entender, había logrado aprobar el último con…
6
El ascensor le recordó la nota con un guiño de complicidad. Una complicidad que no acababa de encontrar con Henri Bergson, el filósofo francés al que había recibido de mala gana entre la mesa y el flexo. El “filósofo de la intuición” parecía desmontarle su meticulosa manera de vivir, calculándolo todo.
5
La lucecita verde encendida al paso por el quinto piso le recordó que debía poner los cinco sentidos en el examen de hoy. Le entró por la ventana de los ojos un regalo en forma de cifra. Una oportuna regla mnemotécnica: compartía con Monsieur Bergson la fecha de cumpleaños, el…
4
… de enero. Y en cuatro palabras se le quedó grabada la frase clave de la filosofía de su “mellizo”: La cuestión del tiempo. El tiempo real, vivido, no puede entrar en las fórmulas de las ciencias, porque éstas se interesan solamente en lo que es susceptible de medida.
3
2
1
Se había pasado dos pisos acariciando esta idea. Una pequeña “eternidad”. Estaba empezando a comprender a Henri. Al brillar en verde el “0” de la planta baja comprendió dos cosas más muy hermosas:
0
Que la clave para saborear el tiempo está en vivir intensamente cada minuto, como el había hecho en el último bajando por el ascensor. En un minuto había aprendido toda una lección de filosofía práctica.
– «¡Bajando por el ascensor!»
Dejó que el escurridizo contrasentido de esta frase le dejase el segundo regalo del día. Un descubrimiento de lengua española: es curioso que su autobús vertical no se llamase también “descensor”, o ambas cosas. ”¿Por qué se le llama, pues, ascensor?”
Al escuchar cómo otro vecino había convocado a la máquina hacia arriba cayó en la cuenta: el viaje en ascensor siempre es de ida y vuelta. Y la vuelta es lo importante. Su función es ascenderla cada día de vuelta a casa, con su familia. En casa se comprende mejor que en ningún sitio la cuestión del tiempo. En casa se vive.
FIN
El cumpleaños de la familia
 Tomás se disponía a abrir de par en par la carta de menú del restaurante. En brillante papel couché con tapas de cartulina, mostraba cada plato con una detallada fotografía que casi dejaba sentir el aroma de los alimentos. Se decidió por un clásico filete con patatas, deslumbrado brevemente por el brillo del filete.
Tomás se disponía a abrir de par en par la carta de menú del restaurante. En brillante papel couché con tapas de cartulina, mostraba cada plato con una detallada fotografía que casi dejaba sentir el aroma de los alimentos. Se decidió por un clásico filete con patatas, deslumbrado brevemente por el brillo del filete.
– “¿Ha sido el aceite que lo baña o el reflejo de la luces de la sala sobre el papel cuché?”, se preguntó Tomás mientras giraba la cabeza hacia las ventanas del restaurante, convocados sus ojos por el fugaz paso de los transeúntes.
Tras los cristales, descubrió otra foto muy distinta: 3 niños enfocaban sus rostros con sus pequeñas manos apoyadas en el cristal, como rebañando esas migas intangibles del campanilleo de cucharas, vidrio y loza blanca en las mesas.
“Es una foto fugaz”, pensó Tomás, pero quiso ayudar a disiparla regresando a su brillante filete couché. Pero lo que encontró allí fue una intensa y súbita sensación de inmovilidad en todo su cuerpo. El filete seguía siendo impreso, pero a su alrededor los demás clientes parecían tan lejanos como los niños de la ventana.
– “No es posible. Me debo haber dormido. No, ¡no!” La verdad se abrió paso más rápida que el abrir y cerrar de la carta de menú: estaba encerrado en ella. Estaba impreso y prisionero junto al filete.
Con angustia indecible buscó la mirada de alguna de las personas de la sala, pero no podía pronunciar palabras ni hacer gesto alguno. A medida que se iba dando cuenta de que incluso a Maite, su esposa, le escamoteaba muchas veces el regalo de mirarla a los ojos, una lágrima le brotó, como liana colgada de la reja de la celda de egoísmo en la que estaba encerrado.
Los niños no se habían marchado, pero ahora no enfocaban su mirada a los platos, sino que, con aspavientos de urgencia, llamaban la atención del camarero hacia el señor que lloraba dentro de la carta de menú. Eran los únicos que se habían dado cuenta de que la humedad del papel couché no era una salpicadura del agua mineral, y que la ausencia del señor no se debía a que había ido al baño.
Tomás cerró y abrió los ojos húmedos y se encontró de nuevo, con inmenso alivio, sentado ante su mesa. No se entretuvo en discernir si había sido un sueño. Salió de la sala y se agachó para abrazar a los tres niños de la ventana. Los invitó a entrar. El brillo ya no estaba en el filete impreso, sino en los ojos sorprendidos de los niños, y en la lágrima de Tomás, que se había quedado a vivir en el primer pliegue de su mejilla.
En aquella primera comida familiar la última en llegar fue la madre. Tomás y Maite no habían tenido hijos. Ese día les llegaron tres de golpe. Ana, Lucas y Sergio cada año pedían a papá que les contase la historia de la carta de menú. Pero era la mamá la que acudía en auxilio de la emoción de Tomás:
– “El sueño de papá y mamá erais y sois vosotros”.
– “¡Idem!”, repetían a coro los hijos.
Con el paso de los años, Ana, Lucas y Sergio acudían puntualmente al restaurante con sus propios hijos para celebrar todos juntos el día del cumpleaños de la familia.
FIN